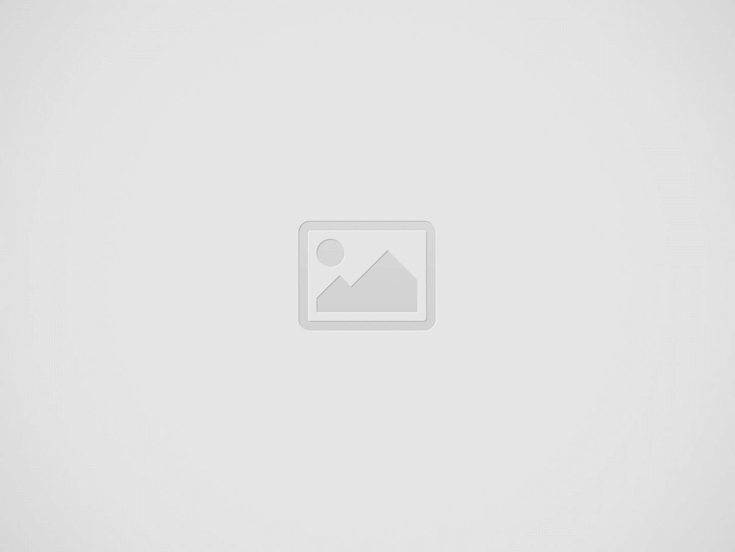

*MICHEL LAUB
A mi abuelo no le gusta hablar del pasado. Lo que no es de extrañar, al menos en lo que nos atañe: el hecho de ser judío, de haber llegado a Brasil a bordo de uno de esos barcos abarrotados, de ser una de esas personas para las cuales la historia parece haber acabado a los veinte años, o a los treinta, los cuarenta, lo mismo da, a las que solo queda una clase de recuerdo, que vuelve una y otra vez y puede ser una cárcel aún peor que aquella en la que estuvo.
En los cuadernos de mi abuelo no hay una sola mención a ese viaje. No sé dónde se embarcó, si consiguió algún tipo de documentación antes de salir, si tenía dinero o alguna pista sobre lo que encontraría en Brasil. No sé cuántos días duró la travesía, si hizo viento o no, si hubo alguna tormenta de madrugada o si lo mismo le daba que el barco se fuera a pique y su vida terminara de un modo tan irónico, en un oscuro torbellino de hielo y sin la oportunidad de figurar en ningún recuerdo, más allá de una estadística, un dato que resumiera su biografía, engullendo toda referencia al lugar donde se había criado, la escuela donde había estudiado y todos los detalles que habían sucedido entre su nacimiento y la edad a la que le tatuaron un número en el brazo.
A mí tampoco me gustaría hablar de ese tema. Si hay algo que el mundo no necesita escuchar son mis reflexiones al respecto. El cine ya se encargó de eso. Los libros ya se encargaron de eso. Los testigos ya lo narraron con pelos y señales, y hay sesenta años de reportajes, ensayos y análisis, generaciones de historiadores y filósofos y artistas que dedicaron sus vidas a añadir notas a pie de página a todo ese material, en un esfuerzo por reafirmar una vez más la opinión que el mundo tiene sobre el asunto, la reacción de cualquier persona ante la mención de la palabra Auschwitz, así que ni se me pasaría por la cabeza repetir esas ideas si no resultaran, en algún momento, esenciales para que pueda hablar también de mi abuelo, y por consiguiente de mi padre, y por consiguiente de mí.
Durante los meses que precedieron a mi decimotercer cumpleaños, estudié para hacer el Bar Mitzvah. Dos veces por semana iba a casa de un rabino. Éramos seis o siete alumnos, y cada uno se llevaba a casa una cinta de casete con pasajes de la Torá grabados y cantados por él. Teníamos que aprendérnoslos de memoria para la siguiente clase, y aún hoy puedo entonar aquel mantra de quince o veinte minutos sin conocer el significado de una sola palabra.
El rabino vivía del sueldo de la sinagoga y de las aportaciones de las familias. Su mujer había muerto y no tenía hijos. Durante las clases, tomaba té con edulcorante. Poco después de empezar, cogía a uno de los alumnos, por lo general el que no había estudiado, se sentaba a su lado y le hablaba con el rostro casi pegado al suyo, y le hacía cantar una y otra vez cada verso, cada sílaba hasta que el alumno se equivocaba por segunda o tercera vez, y entonces el rabino daba un puñetazo en la mesa, gritaba y amenazaba con no celebrar el Bar Mitzvah de ninguno de nosotros.
El rabino tenía uñas largas y olía a vinagre. Era el único que impartía aquellas enseñanzas en la ciudad, y era habitual que, al concluir la clase, esperáramos en la cocina mientras él mantenía una charla con nuestros padres en la que les decía que no poníamos suficiente interés, que éramos indisciplinados, ignorantes y agresivos, y al final del discurso les pedía un poco más de dinero. Por entonces también era habitual que uno de los alumnos —a sabiendas de que el rabino era diabético y ya había estado en el hospital por ese motivo, que habían surgido complicaciones y habían estado a punto de amputarle una de las piernas— se ofreciera para servirle otra taza de té y, en lugar de edulcorante, le echara azúcar.
Casi todos mis compañeros de clase hicieron el Bar Mitzvah. La ceremonia tenía lugar los sábados por la mañana. El niño que cumplía años lucía un talid y lo invitaban a rezar con los adultos. Luego había un almuerzo o cena, por lo general en un hotel de lujo, y una de las cosas que más les gustaba a mis compañeros era untar con betún los pomos de las puertas. Otra era hacer pipí en las toallas apiladas en los cuartos de baño. Otra, aunque sólo ocurriera una vez, en el momento de cantar cumpleaños feliz, y aquel año consistía en lanzar al homenajeado al aire trece veces, tantas como el grupo lo sujetaba al caer, como si fuera una red de seguridad de los bomberos. Ese día, la red se abrió en la decimotercera caída y el homenajeado se precipitó de espaldas al suelo.
La fiesta en la que eso sucedió no tuvo lugar en un hotel de lujo, sino en un salón de fiestas, en un edificio sin ascensor ni portero, porque el homenajeado era becario e hijo de un cobrador de autobús al que alguien había visto vendiendo algodón dulce en el parque. No recibía clases de refuerzo de ninguna asignatura, jamás había ido a ninguna fiesta, no había participado en ninguna refriega en la biblioteca ni estaba entre los alumnos que pusieron un trozo de carne cruda en el bolso de una profesora, ni mucho menos encontró gracioso que alguien dejara una bomba detrás del váter, una bolsa de pólvora sujeta a un cigarrillo que se consumió hasta provocar la explosión. Al caer, mi compañero se lesionó una vértebra, tuvo que guardar cama durante dos meses, usar un chaleco ortopédico durante unos cuantos meses más y hacer fisioterapia durante todo ese tiempo, después de que se lo llevaran al hospital y la fiesta se suspendiera en medio de una atmósfera de perplejidad general, por lo menos entre los adultos presentes, y uno de los que debieron haber sujetado a ese compañero era yo.
En una escuela judía, por lo menos en una como la nuestra, en la que algunos alumnos iban a clase con chofer, otros se pasaban años siendo objeto de burlas. A uno le escupían sobre la merienda todos los días, otro se pasaba la hora del recreo encerrado en la sala de máquinas, y el compañero que resultó herido el día de su cumpleaños ya había pasado por eso los años anteriores, cuando lo habían enterrado repetidamente en la arena. Una escuela judía es más o menos como cualquier otra; la diferencia es que te pasas la infancia oyendo hablar de antisemitismo. Había profesores que se dedicaban exclusivamente a eso, a explicar las atrocidades cometidas por los nazis, que remitían a las atrocidades cometidas por los polacos, que a su vez eran reminiscencias de las atrocidades cometidas por los rusos, y en ese recuento podrían incluirse árabes, musulmanes, cristianos y lo que hiciera falta, una espiral de odio basada en la envidia ante la inteligencia, la fuerza de voluntad, la cultura y la riqueza que los judíos poseían pese a todos los obstáculos.
A los trece años yo vivía en una casa con piscina, y en las vacaciones de verano me fui a Disneylandia, me monté en la montaña rusa espacial, vi a los piratas del Caribe, asistí al desfile y a los fuegos, y a continuación visité Epcot Center, vi los delfines de Sea World, los cocodrilos de Cypress Gardens, los rápidos de Busch Gardens y los espejos vampíricos de la Mystery Fun House.
A los trece años yo tenía: una videoconsola, un reproductor de videos, una estantería llena de libros y discos, una guitarra, un par de patines, un uniforme de la NASA, una señal de “prohibido estacionarse” encontrada en la calle, una raqueta de tenis que jamás usé, una tienda de campaña, un patín del diablo, un flotador, un cubo de Rubik, un puño americano, una pequeña navaja.
A los trece años yo no había tenido novia. Nunca me había puesto enfermo de verdad. Nunca había visto a nadie morir ni sufrir un accidente grave. La noche en que mi compañero cayó de espaldas soñé con su padre, con sus tíos y abuelos que estaban en la fiesta, con el padrino que quizás ayudó a costear la celebración, y eso que en la fiesta no había más que un pastel de chocolate, palomitas, coxinhas y platos de papel.
Soñé muchas veces con el momento de la caída, un silencio que duró un segundo, tal vez dos, un salón con sesenta personas y nadie dijo ni mu. Era como si todos esperaran un grito de mi compañero, un gemido al menos, pero él se quedó tendido en el suelo con los ojos cerrados hasta que alguien dijo que nos apartáramos todos, que quizá se hubiese hecho daño, una escena que habría de acompañarme hasta que volvió a la escuela y pasó a arrastrarse por los pasillos con el chaleco ortopédico bajo el uniforme, hiciera frío o calor, sol o lluvia.
Si entonces me hubiesen preguntado qué me había afectado más, si ver a mi compañero en aquel estado o el hecho de que mi abuelo hubiese pasado por Auschwitz —y cuando digo afectar me refiero a sentir intensamente, como algo palpable y presente, un recuerdo que surge sin necesidad de ser evocado—, habría contestado sin dudar.
*Michel Laub (Porto Alegre, 1973) es autor de cinco novelas con excelente recepción crítica. Diário da queda ha sido nominado a los premios más prestigiosos y será publicado en español en enero de 2013 por la editorial Mondadori.



